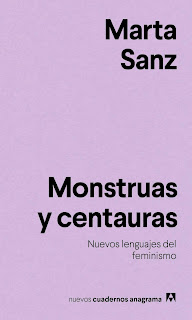p. 164 “En un artículo de opinión titulado «¿Quién viola a quién?», se habla de Golda Meir, primera ministra israelí entre 1969 y 1974. Según cuenta el periódico, en una reunión, se le solicitó que ordenara el toque de queda a las mujeres para evitar, así, que fueran agredidas sexualmente. A lo que ella contestó: «Pero, ¿quién viola a quién? “Los hombres a las mujeres”, le respondieron con naturalidad. Pues entonces, que se decrete toque de queda solo para los hombres a partir de las 22.00, propuso la primera ministra».
Hace ya casi dos años, cuando se publicó
este libro, fue muy recomendado por la red de mujeres cuyas recomendaciones literarias, feministas y filosóficas sigo a través de Internet. Su criterio nunca falla y nuestros intereses y enfoques siempre concuerdan. Sin embargo, supe que trataba en profundidad un tema espeluznante con el objetivo, eso sí, de denuncia y con un enfoque con el que de entrada estaba muy de acuerdo. Pero decidí no leerlo entonces. Hace un par de semanas, por cosas de la vida, fui a comprarlo y, sí, la lectura ha sido tan dura y tan lúcida como esperaba.
Nací en 1985 y el secuestro de las chicas (lo que
Barjola denomina “desaparición forzada”) tuvo lugar en noviembre de 1992, yo tenía 7 años y no me enteré de nada, los pocos detalles que inevitablemente he ido conociendo a lo largo de los años, sin buscarlos, me llegaron después. Recuerdo que el ambiente en casa se tornaba silencioso, lúgubre y pesado (como de espera tensa con un peso en el pecho impidiendo respirar) cada vez que se conocía una noticia terrible sobre terrorismo, acoso machista, asesinatos, accidentes, etc.
Sí sabía que el tratamiento de la noticia por parte de los medios de comunicación fue amarillista y vergonzoso, y que fue un antes y un después en el uso y enfoque de las emociones de las víctimas, que de repente se vieron rodeados de cámaras que, con la excusa de ayudarles con la difusión, exigían a cambio un zoom sin escrúpulos de su temblor y sus lágrimas, con el único afán de conseguir más audiencia. Ignoro si alguna vez se le pidió perdón al círculo íntimo de las víctimas, aunque nada puede eliminar la infamia que se cometió con ellos.
La lectura que aporta Barjola revela otro daño irreparable ya no solo hacia las personas cercanas a las víctimas, sino al resto de la sociedad, en concreto a todas las mujeres de esa España de principios de los 90: cuando la movida y el destape de los años previos habían dado lugar a un pequeño cambio de mentalidad y las mujeres gozaban poco a poco de pequeñas libertades, el secuestro y tortura de las chicas de Alcàsser fue utilizado como un portazo que puso fin a cualquier soplo de aire fresco que pudiera circular por la península.
Se insistió una y otra vez en el peligro al que se exponían (voluntaria y conscientemente) las mujeres que salían de noche (sin protección masculina de padres o hermanos) y que tenían contacto con desconocidos. Como si se lo buscaran, como si de hecho se lo tuvieran bien ganado (por putas). Como si fuera normal que el peligro acechara ahí fuera y hubiera que resignarse a vivir con miedo. Es decir, en lugar de poner el foco en qué estaba sucediendo con los hombres que violaban, se apuntaba hacia las mujeres que parecían estar queriendo ser violadas. Los grupos feministas que alzaron la voz denunciando esta monstruosidad, fueron silenciados. Han tenido que pasar décadas para que a base de insistir se empiece a inocular en el imaginario colectivo el hecho de que el cuerpo de la mujer no es sinónimo de provocación, y que la infección está en la educación machista, sexista y patriarcal que se nos inculca desde que nacemos.
La idea que se transmitió a la población fue que, una vez que la mujer traspasaba al ámbito de lo público, ella era también pública. Es decir, de todos, no dueña de su cuerpo ni de su libertad (para decidir, para viajar, para consumir, para vestir, para divertirse, para trabajar, para todo).
Esto, relacionado inevitablemente con la prostitución, hace deducir que, mientras haya mujeres apostadas en esquinas (sin un letrero en la frente necesariamente, que diga que son prostitutas) que se puedan alquilar por una miserable suma de dinero que cualquiera puede conseguir, por ende, todas las mujeres, por el hecho de habitar el espacio público son prostitutas en potencia, y por tanto, tratadas como tal (mercancía, carne, objeto) por todos aquellos seres in-humanos que normalizan el hecho de que cualquier criatura sintiente que no sea un hombre con apariencia típicamente masculina tienen unos derechos y sentimientos que pueden vulnerarse en cualquier momento y sin represalias. Todo lo que escapa al feminismo antiespecista se engloba en la cultura de la violación y consumo hostil (hembras violadas, hembras acosadas, hembras asesinadas, hembras esclavizadas, hembras o sus crías descuartizadas y envasadas en los refrigeradores de cualquier supermercado).
Con Alcàsser, el terror sexual llegó a España para quedarse. Se vio reforzado el concepto de familia patriarcal, beato y casposo que tanto estaba costando hacer desaparecer. Que lamentablemente está repuntando ahora, sin ir más lejos. Alcàsser fue un espectáculo, la violencia sexual fue un espectáculo. Se impuso el toque de queda y se recortaron sin contemplaciones las libertades de las mujeres: las de los acosadores sin embargo se dejaron intactas, o se vieron reforzadas. La gente veía los programas por el morbo, asistía a los juicios por el morbo. Quizá la frialdad y lejanía que implica la pantalla de la televisión tuvo que ver con la deshumanización, puede ser la raíz de que asistas a un suceso dramático (como que veas a una persona desamayada o muerta en cualquier calle de cualquier ciudad) y pases de largo.
Barjola denuncia que se dieran tantos, tantísimos detalles íntimos de las víctimas y familias tanto en los programas de televisión como en los libros que se publicaron al caso, y que se usara como figura ejemplificadora a la amiga que ese día estaba mala y no llegó a salir con el resto: le podía haber pasado lo mismo y fue usada como la personificación de que sólo salvas la vida si obedeces, te quedas en casa, cierras las piernas, agachas la cabeza y te callas la boca. De hecho, yo no sabía detalles de qué pasó exactamente con los cuerpos ni por supuesto lo he googleado, y con 7 años no me enteré de nada, y de lo que me pude llegar a enterar no me acuerdo. Sin embargo, después de leer este libro sé los nombres de las víctimas, familiares y amigos, sé qué parte del cuerpo se le arrancó a alguna de ellas, o qué objeto junto a qué miembro sobresalía del enterramiento apresurado que le dieron sus torturadores. Esto me ha dado que pensar porque precisamente es uno de los aspectos que la autora denuncia, y he pensado que también en su caso (pese al objetivo encomiable que persigue con su trabajo) estos detalles serían también accesorios. Es la única pega que le pongo, eso y que algunas ideas se repiten mucho.
Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida, se acusó a dos chivos expiatorios, dos hombres de la zona que al parecer eran muy brutos y silvestres, pero que no tenían suficientes motivaciones ni el perfil para dejar los cuerpos como los dejaron. Además, otros crímenes similares que no tuvieron la misma repercusión mediática estarían relacionados a este. Esto no forma parte del libro de Barjola, pero el caso es que otra hipótesis corrió de boca en boca pero como nunca se hizo oficial y tiene ingredientes conspiranoicos, no trascendió a los medios: al parecer, un grupo de hombres poderosos habría ordenado el secuestro de chicas con las características de las víctimas para rodar una snuff movie que se movería por los circuitos privados y secretos de esa agrupación de hombres tan poderosos que pueden comprar todo y ya nada les satisface, desprovistos de toda humanidad y empatía y dispuestos a pagar para recrearse con el sufrimiento ajeno. Hay quien da nombres y apellidos, todos les conocemos.
¿Vivimos rodeadas de violadores en potencia? Sí, vivimos en una sociedad patriarcal que permite que esto suceda, lo alienta y lo facilita. Estamos a merced de cualquier hombre en el espacio público y a merced de los hombres allegados en el espacio privado (hubo una mujer asesinada a manos de su pareja o su expareja cada semana durante 2019, y más de 1.000 asesinadas desde que empezaron a contabilizarse en el año 2003). Al igual que hay un sistema que quiere a las mujeres sumisas cuyo cuerpo es público, hace a los hombres dominadores cuya voluntad es inviolable. Esto da mucho miedo, ¿y acaso está cambiando ahora? Demasiado lentamente y sin parar de tropezar para retroceder los pocos pasos que avanza.